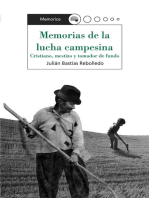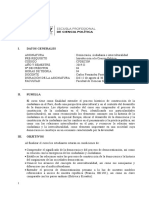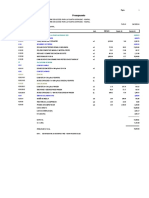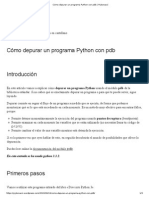Professional Documents
Culture Documents
La Llamada de La Tribu
Uploaded by
VAN BASTEM100%(1)100% found this document useful (1 vote)
170 views2 pagesultimo libro de Varguitas
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documentultimo libro de Varguitas
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
100%(1)100% found this document useful (1 vote)
170 views2 pagesLa Llamada de La Tribu
Uploaded by
VAN BASTEMultimo libro de Varguitas
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 2
La llamada de la tribu
Mario Vargas LLosa
Nunca habría escrito este libro si no hubiera leído, hace más de veinte años, To the
Finland Station, de Edmund Wilson. Este fascinante ensayo relata la evolución de la
idea socialista desde el instante en que el historiador francés Jules Michelet, intrigado
por una cita, se puso a aprender italiano para leer a Giambattista Vico, hasta la llegada
de Lenin a la estación de Finlandia, en San Petersburgo, el 3 de abril de 1917, para
dirigir la Revolución rusa. Me vino entonces la idea de un libro que hiciera por el
liberalismo lo que había hecho el crítico norteamericano por el socialismo: un ensayo
que, arrancando en el pueblecito escocés de Kirkcaldy con el nacimiento de Adam Smith
en 1723, relatara la evolución de las ideas liberales a través de sus principales
exponentes y los acontecimientos históricos y sociales que las hicieron expandirse por
el mundo. Aunque lejos de aquel modelo, éste es el remoto origen de La llamada de la
tribu.
No lo parece, pero se trata de un libro autobiográfico. Describe mi propia historia
intelectual y política, el recorrido que me fue llevando, desde mi juventud impregnada
de marxismo y existencialismo sartreano, al liberalismo de mi madurez, pasando por la
revalorización de la democracia a la que me ayudaron las lecturas de escritores como
Albert Camus, George Orwell y Arthur Koestler. Me fueron empujando luego, hacia el
liberalismo, ciertas experiencias políticas y, sobre todo, las ideas de los siete autores a
los que están dedicadas estas páginas: Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich von
Hayek, Karl Popper, Isaiah Berlin, Raymond Aron y Jean-François Revel.
Descubrí la política a mis doce años, en octubre de 1948, cuando el golpe militar en el
Perú del general Manuel Apolinario Odría derrocó al presidente José Luis Bustamante y
Rivero, pariente de mi familia materna. Creo que durante el ochenio odriísta nació en
mí el odio a los dictadores de cualquier género, una de las pocas constantes invariables
de mi conducta política. Pero sólo fui consciente del problema social, es decir, de que el
Perú era un país cargado de injusticias donde una minoría de privilegiados explotaba
abusivamente a la inmensa mayoría, en 1952, cuando leí La noche quedó atrás, de Jan
Valtin, en mi último año de colegio. Ese libro me llevó a contrariar a mi familia, que
quería que entrara a la Universidad Católica —entonces, la de los niños bien peruanos
—, postulando a la Universidad de San Marcos, pública, popular e insumisa a la
dictadura militar, donde, estaba seguro, podría afiliarme al partido comunista. La
represión odriísta lo había casi desaparecido cuando entré a San Marcos, en 1953, para
estudiar Letras y Derecho, encarcelando, matando o mandando al exilio a sus
dirigentes; y el partido trataba de reconstruirse con el Grupo Cahuide, del que fui
militante por un año.
Fue allí donde recibí mis primeras lecciones de marxismo, en unos grupos de estudio
clandestinos, en los que leíamos a José Carlos Mariátegui, Georges Politzer, Marx,
Engels, Lenin, y teníamos intensas discusiones sobre el realismo socialista y el
izquierdismo, «la enfermedad infantil del comunismo». La gran admiración que sentía
por Sartre, a quien leía devotamente, me defendía contra el dogma —los comunistas
peruanos de ese tiempo éramos, para decirlo con una expresión de Salvador Garmendia,
«pocos pero bien sectarios»— y me llevaba a sostener, en mi célula, la tesis sartreana de
que creía en el materialismo histórico y la lucha de clases, pero no en el materialismo
dialéctico, lo que motivó que, en una de aquellas discusiones, mi camarada Félix Arias
Schreiber me calificara de «subhombre».
Me aparté del Grupo Cahuide a fines de 1954, pero seguí siendo, creo, socialista, por lo
menos en mis lecturas, algo que, luego, con la lucha de Fidel Castro y sus barbudos en
la Sierra Maestra y la victoria de la Revolución cubana en los días finales de 1958, se
reavivaría notablemente. Para mi generación, y no sólo en América Latina, lo ocurrido
en Cuba fue decisivo, un antes y un después ideológico. Muchos, como yo, vimos en la
gesta fidelista no sólo una aventura heroica y generosa, de luchadores idealistas que
querían acabar con una dictadura corrupta como la de Batista, sino también un
socialismo no sectario, que permitiría la crítica, la diversidad y hasta la disidencia. Eso
creíamos muchos y eso hizo que la Revolución cubana tuviera en sus primeros años un
respaldo tan grande en el mundo entero.
En noviembre de 1962 estaba en México, enviado por la Radiotelevisión Francesa en la
que trabajaba como periodista, para cubrir una exposición que Francia había
organizado en el Bosque de Chapultepec, cuando estalló la crisis de los cohetes en Cuba.
Me enviaron a cubrir la noticia y viajé a La Habana en el último avión de Cubana de
Aviación que salió de México, antes del bloqueo. Cuba vivía una movilización
generalizada temiendo un desembarque inminente de los marines. El espectáculo era
impresionante. En el Malecón, los pequeños cañones antiaéreos llamados bocachicas
eran manejados por jóvenes casi niños que aguantaban sin disparar los vuelos rasantes
de los Sabres norteamericanos y la radio y la televisión daban instrucciones a la
población sobre lo que debía hacer cuando comenzaran los bombardeos. Se vivía algo
que me recordaba la emoción y el entusiasmo de un pueblo libre y esperanzado que
describe Orwell en Homenaje a Cataluña cuando llegó a Barcelona como volu.
You might also like
- Del Texto Al Hipermedia. Gabriella Infinita Memoria de Una Experiencia de Escritura.Document9 pagesDel Texto Al Hipermedia. Gabriella Infinita Memoria de Una Experiencia de Escritura.Jaime Alejandro Rodríguez RuizNo ratings yet
- Pujadas, 1992 El Método BiográficoDocument13 pagesPujadas, 1992 El Método BiográficoDiego Avale100% (1)
- Crecimiento demográfico, segregación social y comportamiento del votante en Lima 1940-2016From EverandCrecimiento demográfico, segregación social y comportamiento del votante en Lima 1940-2016No ratings yet
- Anderson y KapuscinskiDocument80 pagesAnderson y KapuscinskiPedro ArosNo ratings yet
- Las cosechas son ajenas: Historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocioFrom EverandLas cosechas son ajenas: Historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocioNo ratings yet
- EGTK: Las armas del comunitarismo: Vol. 3 Teoría y táctica revolucionaria. Documentos políticos y militares del EGTKFrom EverandEGTK: Las armas del comunitarismo: Vol. 3 Teoría y táctica revolucionaria. Documentos políticos y militares del EGTKNo ratings yet
- Linea de TiempoDocument2 pagesLinea de TiempoJAILIN JEAN CORDOVA DIAZ100% (1)
- En El Nombre Del PobreDocument127 pagesEn El Nombre Del PobreEdgardo Litvinoff100% (1)
- Merito-Y-Flex-Cap-1-4. Francisco Longo PDFDocument77 pagesMerito-Y-Flex-Cap-1-4. Francisco Longo PDFMoises Rojas Segura100% (1)
- Saber Narrar CuentoDocument22 pagesSaber Narrar CuentoRafael Gustavo MeléndezNo ratings yet
- Los 3 Fantasmas de la Criminología: Relatividad, Cifra Negra y Delitos de Cuello BlancoDocument50 pagesLos 3 Fantasmas de la Criminología: Relatividad, Cifra Negra y Delitos de Cuello BlancoFundaprevenBarinasNo ratings yet
- El mensaje de McLuhan: cómo los medios moldean la sociedadDocument18 pagesEl mensaje de McLuhan: cómo los medios moldean la sociedadPepe PalenqueNo ratings yet
- Cultura93 PDFDocument261 pagesCultura93 PDFGlendita2013No ratings yet
- El enigma del desarrollo argentino: Biografía de Aldo FerrerFrom EverandEl enigma del desarrollo argentino: Biografía de Aldo FerrerNo ratings yet
- De La Cierva Ricardo - Las Puertas Del Infierno (Parte 3 de 3)Document327 pagesDe La Cierva Ricardo - Las Puertas Del Infierno (Parte 3 de 3)Marcos Paulo CruzNo ratings yet
- Curran, James - Medios de Comunicación y Poder en Una Sociedad Democrática (2002)Document103 pagesCurran, James - Medios de Comunicación y Poder en Una Sociedad Democrática (2002)Carlos F. De AngelisNo ratings yet
- La Victoria Estratégica en la Sierra MaestraDocument23 pagesLa Victoria Estratégica en la Sierra MaestraFernanda AlinaNo ratings yet
- Augusto Ruiz Zevallos / Alberto Flores Galindo. Itinerario de Un Pensamiento. Publicado En: Libros & Artes 56-57 (Noviembre de 2012) - Lima.Document12 pagesAugusto Ruiz Zevallos / Alberto Flores Galindo. Itinerario de Un Pensamiento. Publicado En: Libros & Artes 56-57 (Noviembre de 2012) - Lima.José RagasNo ratings yet
- 2066Document68 pages2066Humberto Castro SotilNo ratings yet
- Taller de Copy 20202-2Document1 pageTaller de Copy 20202-2Mellanie Pertuz BossioNo ratings yet
- El Hispanismo Es Un ProtofascismoDocument17 pagesEl Hispanismo Es Un ProtofascismoBlas DE LezoNo ratings yet
- Los Discursos de Jorge Eliécer Gaitán (1929-1948)Document9 pagesLos Discursos de Jorge Eliécer Gaitán (1929-1948)Juan José VélezNo ratings yet
- La pasión de Enrique Lynch - Necrofucker: Dos nouvellesFrom EverandLa pasión de Enrique Lynch - Necrofucker: Dos nouvellesRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Armando de La TorreDocument1 pageArmando de La TorreRed JohnNo ratings yet
- El Fantasma PinochetDocument10 pagesEl Fantasma PinochetClaudia RaddatzNo ratings yet
- Programa de KuschDocument7 pagesPrograma de KuschDiego Perez Sosa100% (1)
- La Guerra Del Pacífico. Una Revisión Crítica - Nelson Manrique PDFDocument16 pagesLa Guerra Del Pacífico. Una Revisión Crítica - Nelson Manrique PDFMartín Malvinas100% (1)
- Carlos Alfredo Marín. - Caracas, Celarg, 2013.Document200 pagesCarlos Alfredo Marín. - Caracas, Celarg, 2013.Carlos Alfredo Marín100% (2)
- 2014 - Rosario, Emilio - Parlamentos en ConflictoDocument142 pages2014 - Rosario, Emilio - Parlamentos en ConflictoJesúsNo ratings yet
- La Ayuda de España y Cuba a la Independencia NorteamericanaFrom EverandLa Ayuda de España y Cuba a la Independencia NorteamericanaNo ratings yet
- Ensayo Sobre La Novela Peruana de Los IlegitimosDocument18 pagesEnsayo Sobre La Novela Peruana de Los IlegitimosBrandon Yerba ParedesNo ratings yet
- Análisis de La Cap Basilio Auqui, Ltda. 270 HuamangaDocument50 pagesAnálisis de La Cap Basilio Auqui, Ltda. 270 HuamangaAndrea CondorNo ratings yet
- Mattelart A El Medio de Comunicacion de Masas en La Lucha de Clases 1971Document28 pagesMattelart A El Medio de Comunicacion de Masas en La Lucha de Clases 1971yankohaldir100% (2)
- El Escorpión y La Rana - William Luther PierceDocument10 pagesEl Escorpión y La Rana - William Luther PierceDave MikeNo ratings yet
- Resumen ASUNDocument5 pagesResumen ASUNJosé VillarrealNo ratings yet
- Una Sociedad en La Bruma de La Ciudad FantasmaDocument144 pagesUna Sociedad en La Bruma de La Ciudad FantasmaJavier BonafinaNo ratings yet
- Contrainformación: Medios Alternativos para La Acción PolíticaDocument121 pagesContrainformación: Medios Alternativos para La Acción PolíticaCycoWalter0% (1)
- Pukara #5 PDFDocument12 pagesPukara #5 PDFWilmer MachacaNo ratings yet
- Fonseca J. 2018 Conceptos Básicos para Comprender El Mundo Evangélico en El PerúDocument8 pagesFonseca J. 2018 Conceptos Básicos para Comprender El Mundo Evangélico en El PerúJosé Pérez JiménezNo ratings yet
- PISTAS PEDAGÓGICAS 2016 - (1) - CompressedDocument26 pagesPISTAS PEDAGÓGICAS 2016 - (1) - CompressedJRS LACNo ratings yet
- Bibliografía de Edgardo Rivera MartínezDocument15 pagesBibliografía de Edgardo Rivera MartínezJean PaulNo ratings yet
- El Estilo Hildebrant - Así Preparo Una EntrevistaDocument8 pagesEl Estilo Hildebrant - Así Preparo Una EntrevistaGabriel HerenciaNo ratings yet
- Matriz de Analisis AudiovisualDocument5 pagesMatriz de Analisis Audiovisualsandra urbinaNo ratings yet
- De la confrontación a los intentos de ''normalización''. La política de los Estados Unidos hacia CubaFrom EverandDe la confrontación a los intentos de ''normalización''. La política de los Estados Unidos hacia CubaNo ratings yet
- Bill de Caledonia - Donde Estuvo - Relatos Historicos Del 17 de Octubre de 1945Document17 pagesBill de Caledonia - Donde Estuvo - Relatos Historicos Del 17 de Octubre de 1945Mercedes72No ratings yet
- El Estado Terrorista Argentino Ed 2013 Eduardo Luis Duhalde PDF 2 PDFDocument512 pagesEl Estado Terrorista Argentino Ed 2013 Eduardo Luis Duhalde PDF 2 PDFFrancisco Tomás BerraNo ratings yet
- Los signos del tiempo: Ricardo Rendón, una mirada crítica de la política de 1930From EverandLos signos del tiempo: Ricardo Rendón, una mirada crítica de la política de 1930No ratings yet
- Marxismo Cultural LatinoamericanoDocument7 pagesMarxismo Cultural LatinoamericanoAlexis Huesitos GarciaNo ratings yet
- La Revolucion Mexicana de Mariano Azuela PDFDocument15 pagesLa Revolucion Mexicana de Mariano Azuela PDFJoaquin Heras MurrietaNo ratings yet
- Katz Friedrich 2004 La Guerra Fria en America LatinaDocument27 pagesKatz Friedrich 2004 La Guerra Fria en America LatinaEliNo ratings yet
- Revista Vórtice #32Document2 pagesRevista Vórtice #32Julian LuisNo ratings yet
- Sílabo Democracia Ciudadanía e Interculturalidad-CFF-UARM-2019 IIDocument6 pagesSílabo Democracia Ciudadanía e Interculturalidad-CFF-UARM-2019 IIcibernauta14100% (1)
- Friedlander - en Torno A Los Límites de La Representación - ResumenDocument3 pagesFriedlander - en Torno A Los Límites de La Representación - ResumenFree_juanoNo ratings yet
- El colonialismo en MarxDocument11 pagesEl colonialismo en MarxLuis Enrique MillánNo ratings yet
- Ultimo Libro de Vargas LlosaDocument2 pagesUltimo Libro de Vargas LlosaVAN BASTEMNo ratings yet
- Ultimo Libro de Vargas LlosaDocument2 pagesUltimo Libro de Vargas LlosaVAN BASTEMNo ratings yet
- Historia de CutervoDocument1 pageHistoria de CutervoVAN BASTEMNo ratings yet
- Plan de Contingencia El Niño Municipalidad Dsitrital de Laredo 2015 2016Document29 pagesPlan de Contingencia El Niño Municipalidad Dsitrital de Laredo 2015 2016VAN BASTEMNo ratings yet
- KIC 8462852, la estrella de TabbyDocument3 pagesKIC 8462852, la estrella de TabbyVAN BASTEMNo ratings yet
- Evaluación Recursos Hídricos Río PiscoDocument153 pagesEvaluación Recursos Hídricos Río Piscocristocv100% (1)
- Gastos Generales Fijos y VariablesDocument3 pagesGastos Generales Fijos y VariablesVAN BASTEMNo ratings yet
- La Llamada de La TribuDocument2 pagesLa Llamada de La TribuVAN BASTEM100% (1)
- Historia Monumental JORGE PIEDRA - CUTERVODocument3 pagesHistoria Monumental JORGE PIEDRA - CUTERVOVAN BASTEMNo ratings yet
- El Ataque de Estados Unidos A SiriaDocument1 pageEl Ataque de Estados Unidos A SiriaVAN BASTEMNo ratings yet
- Diseño de defensas ribereñasDocument38 pagesDiseño de defensas ribereñasVAN BASTEMNo ratings yet
- Diseño de defensas ribereñasDocument38 pagesDiseño de defensas ribereñasVAN BASTEMNo ratings yet
- Exministro Peruano Quiere Suprimir MinisteriosDocument1 pageExministro Peruano Quiere Suprimir MinisteriosVAN BASTEMNo ratings yet
- P2 04 Puentes MixtosDocument26 pagesP2 04 Puentes MixtosMaria Kathia Corcuera CespedesNo ratings yet
- Columnas Esbeltas Sometidas A Flexo-Compresión. Prescripciones Reglamentarias. Cirsoc-2005.Document60 pagesColumnas Esbeltas Sometidas A Flexo-Compresión. Prescripciones Reglamentarias. Cirsoc-2005.Lenindes Yanon Lopez CerinNo ratings yet
- Diseño Hidraulico Del Canal HuarangalDocument1 pageDiseño Hidraulico Del Canal HuarangalVAN BASTEMNo ratings yet
- PressedDocument7 pagesPressedChristian Cruz MedinaNo ratings yet
- PPK Quiere Eliminar MinisteriosDocument1 pagePPK Quiere Eliminar MinisteriosVAN BASTEMNo ratings yet
- Presupuesto Estabilizacion de SuelosDocument1 pagePresupuesto Estabilizacion de SuelosVAN BASTEMNo ratings yet
- Presupuesto Camino de PlataformaDocument1 pagePresupuesto Camino de PlataformaVAN BASTEMNo ratings yet
- Especificaciones TecnicasDocument28 pagesEspecificaciones TecnicasVAN BASTEMNo ratings yet
- PptoDocument1 pagePptokrla_mccNo ratings yet
- Ley Del S.N.tesoreria DS - 035-2012-EFDocument12 pagesLey Del S.N.tesoreria DS - 035-2012-EFjosefucitoNo ratings yet
- Registro VentaDocument76 pagesRegistro VentaVAN BASTEMNo ratings yet
- Metodo Del AciDocument12 pagesMetodo Del AciVAN BASTEMNo ratings yet
- Roca ScribdDocument10 pagesRoca ScribdVAN BASTEMNo ratings yet
- Cronograma Valorizado de Posta de Caleta VidalDocument2 pagesCronograma Valorizado de Posta de Caleta VidalVAN BASTEMNo ratings yet
- Pautas para La IFyES de PIP - PerfilDocument238 pagesPautas para La IFyES de PIP - PerfilLuis Meza CNo ratings yet
- Evaluacindelarentabilidadsocial MEF 4Document112 pagesEvaluacindelarentabilidadsocial MEF 4Julia Huamani BuitronNo ratings yet
- Patologia GeneralDocument24 pagesPatologia GeneralAlexLanda0% (1)
- Especificaciones Tecnicas Actividad OcucajeDocument21 pagesEspecificaciones Tecnicas Actividad OcucajerolandoNo ratings yet
- Calendario LaboralDocument3 pagesCalendario LaboralCesar Landeo OlorteguiNo ratings yet
- Reglamento de Evaluación Generales, Jefes y Oficiales Policía BolivianaDocument17 pagesReglamento de Evaluación Generales, Jefes y Oficiales Policía BolivianaWilliam I.A. Llanos Torrico, MSc.50% (2)
- Calculo de Deformaciones y Asentamientos en PlaxisDocument9 pagesCalculo de Deformaciones y Asentamientos en PlaxisJERSON GIOMAR SILVA VICENTENo ratings yet
- Hacia Una Antropologia Desde La Epifanía Del Rostro en Emmanuel LévinasDocument56 pagesHacia Una Antropologia Desde La Epifanía Del Rostro en Emmanuel Lévinasmanueldc100% (20)
- Indicadores de Logro Tesis GuatemalaDocument96 pagesIndicadores de Logro Tesis GuatemalaKaren Olivares0% (1)
- Cómo Depurar Un Programa Python Con PDB - PybonacciDocument9 pagesCómo Depurar Un Programa Python Con PDB - PybonacciAndrea VNNo ratings yet
- Instrumentos viento maderaDocument4 pagesInstrumentos viento maderaAnder JalalNo ratings yet
- Articulo de Hamburguesa, TerminadoDocument8 pagesArticulo de Hamburguesa, TerminadoAdix Adelia BernillaNo ratings yet
- Afilado de BurilesDocument4 pagesAfilado de BurilesGrevy Oziel FloresNo ratings yet
- Informe Taller de Integracion ProfesionalDocument3 pagesInforme Taller de Integracion ProfesionalmizzioNo ratings yet
- RTR 160 4v-4t Nafta - User-ManualDocument122 pagesRTR 160 4v-4t Nafta - User-ManualVentas Moto Boedo100% (1)
- Trabajo Final de CriminalisticaDocument11 pagesTrabajo Final de Criminalisticacesar augusto vega caceresNo ratings yet
- ANUIES OFICIAL NM FacilitadorDocument96 pagesANUIES OFICIAL NM FacilitadorAlberto FVallesNo ratings yet
- Calculo de AreasDocument6 pagesCalculo de AreasChelo Rodriguez Lazarte100% (1)
- MA465 S03 S08 CS03 Caso 3 Nuevo Laboratorio Químico AlumnosDocument6 pagesMA465 S03 S08 CS03 Caso 3 Nuevo Laboratorio Químico AlumnosLuis Angel Poma Palacios0% (1)
- Material de Apoyo - Iniciacion en La DomoticaDocument8 pagesMaterial de Apoyo - Iniciacion en La DomoticaVictor PichardoNo ratings yet
- Directivas para La Matricula - 2021-3Document2 pagesDirectivas para La Matricula - 2021-3alfred Soto MayorNo ratings yet
- Ensayo Jeremy BenthamDocument3 pagesEnsayo Jeremy Benthamluz Magaly lanza NietoNo ratings yet
- Organografia VegetalDocument39 pagesOrganografia VegetalLuiggi Ronaldo Rios DiazNo ratings yet
- Hoja Resumen-Los EsponsalesDocument2 pagesHoja Resumen-Los EsponsalesLuisaPlasenciaNo ratings yet
- Los Siete Puntos Del Entrenamiento de La Mente - AtishaDocument8 pagesLos Siete Puntos Del Entrenamiento de La Mente - AtishahuntedshotNo ratings yet
- III - Ensayos - Laboratorio SuelosDocument9 pagesIII - Ensayos - Laboratorio SuelosAnderDelZevNo ratings yet
- Cartilla ADElante ABC SINDICAL - ESCUELA SINDICAL ADEDocument30 pagesCartilla ADElante ABC SINDICAL - ESCUELA SINDICAL ADEגאָרנישט גאָרנישטNo ratings yet
- DanielaDocument5 pagesDanieladaniela cabarcasNo ratings yet
- 1° CienciasDocument3 pages1° CienciasCristian Flores BustamanteNo ratings yet
- Prueba de DiagnósticoDocument19 pagesPrueba de DiagnósticoPriscila Catalan SotoNo ratings yet
- Obtencion de NitratosDocument7 pagesObtencion de NitratosAdrian VelascoNo ratings yet